Fragmento inicial de la obra de William Faulkner
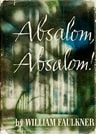
Desde poco después de las dos de la tarde y hasta casi la puesta del sol de aquella larga, aquietada, calurosa y cansina tarde de septiembre, estuvieron sentados en lo que la señorita Coldfield seguía llamando el despacho porque así lo había llamado su padre, una estancia mal iluminada, calurosa, sin ventilación, con las persianas cerradas, afianzadas desde cuarenta y tres veranos antes, porque cuando era niña alguien supuso y le hizo creer que la luz y el aire en movimiento esparcían el calor, y que la penumbra siempre era más fresca, y que (a medida que el sol pegaba con más fuerza por ese lado de la casa, que daba a poniente) se tornaba un enrejado de rayos de luz sesgados, cuajados de motas de polvo que a Quentin le parecían partículas de pintura vieja y seca que hubieran entrado al desprenderse de las persianas descamadas tal como el viento pudiera haberlas arrastrado. Había un emparrado de glicinia que ese verano había florecido por segunda vez sobre un espaldar de madera ante una de las ventanas, en el cual se posaban y echaban a volar los gorriones a rachas, al azar, emitiendo un vivido y polvoriento susurro antes de levantar el vuelo; frente a Quentin, la señorita Coldfield con su luto eterno, que vestía ya desde cuarenta y tres años antes, sin que nadie supiera si era por hermana, padre o por no marido, sentada tan derecha en la silla de respaldo recto, que le quedaba tan alta que las piernas le colgaban inertes, rígidas, como si tuviera las canillas y los tobillos de hierro, lejos del suelo, con ese aire de ira impotente y estática que tienen los pies de los niños, hablaba con su voz denodada, apesadumbrada, asombrada, hasta que al fin la escucha renegase y el sentido del oído se confundiera y apareciese el objeto tiempo atrás muerto de su impotente y sin embargo indomable frustración, como si mediante una recapitulación ultrajada lo evocase, recogido, desatento e inofensivo, extrayéndolo del polvo detenido y soñador y victorioso. No se detenía el fluir de su voz, se esfumaba tan sólo. Reinaba la penumbra tenue y con olor a féretro, dulce y empalagosa y endulzada en demasía por la glicinia florecida dos veces junto al muro gracias al despavorido y sosegado sol de septiembre que en ella impactaba destilado e hiperdestilado, en la que de cuando en cuando se colaba sonoro el nuboso aleteo de los gorriones como un listón plano y flexible que sacudiese un chiquillo sin nada mejor que hacer, y el rancio olor a carne de hembra vieja y de antiguo asediada en la virginidad mientras el rostro macilento y apesadumbrado lo contemplaba por en- cima del triángulo apenas visible de encaje en las muñecas y el cuello, desde la silla demasiado alta en la que remedaba una niña crucificada; la voz que no cesaba, pero que se esfumaba a largos intervalos como un arroyuelo, un hilillo de agua que gotease más bien entre trecho y trecho de tierra reseca, y el espectro que musitaba con umbría docilidad, como si fuera la voz que él obsedía allí donde otro con fortuna mejor habría tenido una casa. Del trueno insonoro y brusco irrumpía él (hombre-caballo-demonio) en una escena apacible y decorosa, como una acuarela de colegial esmerado, con un deje azufroso aún en el cabello y la ropa y la barba, agrupados a su espalda los negros salvajes de su banda cual bestias a medio domesticar, instados a que caminasen erguidos como los hombres, en actitudes asalvajadas y reposadas, y esposado entre todos ellos el arquitecto francés con su pinta adusta y huraña y andrajosa. Inmóvil, barbudo y con la palma de la mano en alto se encontraba el jinete; tras él, los negros salvajes y el arquitecto cautivo se apiñaban en silencio, portando en incruenta paradoja las palas y los picos y las hachas de una pacífica conquista. Entonces, en el dilatado desasombro, Quentin tenía la impresión de verlos arrasar de pronto el centenar de millas cuadradas de tierra sosegada y desconcertada y arrancar la casa y sus elegantes jardines con violencia de la Nada insonora y abatirlos como los naipes sobre una mesa bajo el inmóvil y pontificio jinete de la mano en alto, creando así el Centenar de Sutpen, hágase el Centenar de Sutpen como en el ancestral hágase la luz. Luego, se reconcilió con la facultad del oído y le pareció escuchar a dos Quentins disociados, el Quentin Compson que en el Sur se preparaba para ir a estudiar a Harvard, aún en el Sur profundo y fenecido desde 1865, y poblado por espectros lenguaraces, ultrajados, desconcertados, que escuchaban porque no estaba en su poder no escuchar a uno de los espectros que había rehusado quedarse quieto, que se había negado a yacer en paz durante aún más tiempo que la mayo- ría, y que le hablaba de los viejos tiempos, de una época espectral, y el Quentin Compson que aún era demasiado joven para merecer la condición de espectro, pero que no obstante por fuerza tenía que serlo, no en vano había nacido y se había criado en el Sur profundo, igual que ella: los dos Quentins disociados hablaban el uno con el otro en el prolongado silencio de lo despersonal en ausencia o negación de lenguaje, tal que así: Parece que un demonio, se llamaba Sutpen (coronel Sutpen), el coronel Sutpen. Que vino a saber de dónde y sin previo aviso cayó sobre la tierra con una banda de extraños negros y levantó una plantación (Arrancó con violencia una plantación, dice la señorita Rosa Coldfield) la arrancó con violencia. Y casó con su hermana Ellen y engendró un hijo y una hija que (Sin bondad los engendró, dice la señorita Rosa Coldfield) sin bondad y sin cariño. Que debieran haber sido las joyas que adornasen su orgullo y el escudo y el consuelo de su senectud, pero que (Sólo que ellos lo destruyeron o algo así o él los destruyó o algo así. Y murieron) y murieron. Sin pesar, dice la señorita Rosa Coldfield (salvo en su caso). Sí, salvo en su caso, pues lloró su pérdida. (Y salvo en el caso de Quentin Compson.) Sí. Y también excepción hecha de Quentin Compson.
—Y es que según me han dicho se marcha usted a estudiar a la universidad de Harvard —dijo—. Por eso dudo mucho que vuelva usted por aquí y que aquí se dedique a ejercer de abogado de provincias en un poblachón dejado de la mano de Dios como es Jefferson. En el Norte han puesto buen cui- dado en que apenas quede nada en el Sur para un joven con posibles. Puede ser que se dedique usted a la profesión de literato, como hacen en estos tiempos tantos caballeros y tantas damas del Sur, y a lo mejor un buen día se acordará usted de todo esto y decidirá ponerlo por escrito. Para entonces ya se habrá casado, digo yo, y a lo mejor su esposa tiene apetencia de comprarse un vestido nuevo, o se ha encaprichado con un sillón nuevo para el salón, y usted podrá poner por escrito todo esto y mandarlo a las revistas. Es posible que recuerde usted con afecto a la anciana que le hizo pasar la tarde entera encerrado entre cuatro paredes, escuchando mientras ella le hablaba de personas y de sucesos que usted tuvo la fortuna de ahorrarse, cuando su deseo más bien habría sido pasar el rato al aire libre, con amigos de su misma edad.
—Así es, señora —dijo Quentin. Sólo que no lo dice en serio, pensó. Es por- que quiere que se sepa. Aún tenía en el bolsillo la nota que le había llevado en mano un chiquillo negro poco antes de mediodía, la nota en que le pedía que fuese a visitarla —una petición caprichosa, formal, envarada, que en realidad era una citación que le hubiera llegado casi desde otro mundo—, la hoja llamativa y arcaica, de buen papel de escribir, del antiguo, casi por completo
cubierta con una letra clara, desdibujada, apretada, que debido al asombro que le causó la petición de una mujer que le triplicaba en edad, y a la que conocía de toda la vida sin haber cruzado siquiera un centenar de palabras con ella, o tal vez porque sólo tenía veinte años, no supo reconocer en ella la revelación de un carácter frío, implacable, despiadado incluso. Obedeció al punto, y nada más terminar la comida de mediodía recorrió a pie la media milla que separaba su casa de la de ella con el calor seco y polvoriento de comienzos de septiembre, y así entró en la casa (también parecía más pequeña de lo que era en realidad —tenía dos plantas—, despintada, un tanto deslucida, aunque dotada de un aire, de un algo que recordaba la hosca terquedad de un resistente, como si, al igual que ella, hubiera sido construida para que encajase en un mundo en todos los sentidos más reducido que aquel en que se encontraba, y para complementarlo), en la que, en la penumbra del vestíbulo, tras las persianas cerradas, con un aire más caluroso que el del exterior, como si estuviera aprisionada en una tumba con todos los suspiros del tiempo lento y lastrado por el calor que había transcurrido a lo largo de cuarenta y tres años, la diminuta figura de negro, de la que ni siquiera oyó susurrar su vestido de seda, el pálido triángulo de encaje en los puños y en el cuello, el rostro apagado que lo miraba con gesto a un tiempo especulativo, premioso y suplicante, esperaba para invitarle a pasar.
*****